A los colores de Roma
Leave a CommentValery Larbaud fue uno de los más eruditos y singulares escritores de la primera mitad del siglo XX. Su literatura se revela como un canto a las maravillas del mundo, al goce de los placeres que se hallan en cada detalle cotidiano. En los textos reunidos en A los colores de Roma, publicados en 1938, se aprecian los múltiples intereses que cruzaron su vida: viajes, personajes, libros y conjeturas. La traducción de este título, hasta ahora inédito en castellano, muestra a Valery Larbaud como un adelantado en las tendencias que hoy moldean la crónica.
Potentes, pesados son, cargados están los colores municipales de Roma. Comparado con su amarillo, el de la bandera pontifical, que sin embargo es el mismo pero pegado al blanco, parece ligero, etéreo; y su púrpura solo podría obtenerse intensificando con violeta o azul ultramarino un rojo ya oscuro. Sin embargo, se hallan en la naturaleza, y ciertas flores comunes los evocan: los botones de oro y las pulmonarias, por ejemplo. También los vi reproducidos, involuntariamente, por buqués de caléndulas y tulipanes en las mesas de un restaurante parisino.
Presto mucha atención a esos encuentros fortuitos de los dos colores de Roma. Me parecen de buen augurio –“¡un viaje próximo a Roma!”–, y tengo, sirviendo como marcapáginas a mis libros latinos o de historia romana, listones de esos colores (son más bellos, más espesos, más muarés que nunca desde la “Marcha sobre Roma” de 1922 y la creación de la medalla conmemorativa de ese evento: me los proporcionó el listón de esa medalla). Me complazco al mirarlos, y me parece que nutren la vista, le aportan algo más que la mayoría de otras asociaciones de colores heráldicos. Y el viento debe saberlo, que una bandera romana se despliega con más lentitud, se alza con más gravedad que ninguna otra. Y que su sombra es más densa, la tierra también lo sabe.
Sin duda esas virtudes que les encontramos provienen en parte de las asociaciones de ideas y de los sentimientos que concentramos en ellas: “… quidquid non possidet armis Religione tenet…”, “Eine Welt zwar bist du, o Rom…” y todos los pequeños (pero muy grandes) recuerdos personales de nuestros días romanos. Sin embargo, no se imaginan esos mismos colores simbolizando a otra gran ciudad: Londres, París o Chicago o Buenos Aires. Parece que solo un pasado como el de Roma y una acumulación semejante de soles y de reino autorizan una tan ponderosa manifestación semántica.
No se les imagina tampoco exportados o exportables, y flotando en tierras lejanas o en otras islas que la isla Tiberina o, quizás, cuando Ostia se halle absorbida en Roma, en la Isla Sagrada. Siguen y deben seguir siendo romanos de Roma, si no, dejarían poco a poco de identificarse con la ciudad que significan. A las empresas colonizadoras y a las expediciones coloniales, Roma ha delegado, y seguirá delegando, otros símbolos: desde las insignias de las legiones hasta los estandartes de jóvenes naciones viajeras y conquistadoras, y desde las banderas del Santo Imperio, hasta las de Portugal y de Castilla. Pero sus colores se los ha reservado celosamente; son inseparables de ella, como su nombre mismo; y el hombre que se los llevase a las Antípodas, entre los objetos de su devoción familiar –un marcapáginas de tela entre las páginas de un Virgilio o de un Tácito–, solo habría de mirarlos para volver a ver en su pensamiento las calles, los monumentos, las plazas, las fuentes y los jardines de Roma.
Si uno lo piensa bien, queda un poco sorprendido, aunque se lo hubiese debido esperar, cuando constata que esos colores que recuerdan con tanta fuerza la Ciudad a aquellos que se encuentran lejos de ella, casi no tienen relación alguna con los tintes dominantes de las perspectivas romanas. Y sin embargo, entre una abundancia de amarillos desteñidos y de marrones rojos deslavados que apenas son menos tristes que el gris industrial de ciertas casas nuevas (las de la Puerta Latina, por ejemplo, que evocan tan desagradablemente los arrabales de Lille o de Roubaix), se encuentra por aquí y por allá un hermoso ocre anaranjado que conserva, bajo una pátina muy lentamente formada, un destello caluroso, una densidad serena, que lo emparienta en nuestra memoria con la mezcla que hacemos de los colores de Roma: el púrpura degradado, diluido, y difundido como una sombra, como un velo ligero sobre el amarillo del que atenúa y envejece el brillo.
Le otorgué a la búsqueda y a la contemplación de este color una parte apreciable del tiempo que pasé en Roma, y me ocurre que de pronto me ataca una conmovedora nostalgia por una fachada, una esquina, un muro en el que me lo encontré.
Uno de los lugares que vienen a mi recuerdo de esa manera es el patio interior del Colegio Romano sobre el cual se abren las ventanas de las cuestas que llevan a la gran sala de la Biblioteca. Un patio cuya profundidad hace parecer un poco exiguo y que a primera vista parece triste y descuidado, como la otra cara de un decorado. El vasto conjunto arquitectónico del que forma parte solo tiene aberturas de partes traseras de edificios distribuidas sin orden ni simetría: bastidores, ventanas que parecen no abrirse nunca al jardín repleto de arbustos siempre verdes, frondosos, empolvados y sin podar. Casi siempre está desierto y un silencio de claustro lo colma.
¿Pero quién se atrevería a decir la maravilla de las cuatro altas superficies teñidas de un anaranjado tan delicado, tan recogido que lo entornan? ¿Y qué pintor sabría fijar la alegría contenida, la paciencia afortunada, el aire de grandeza y de noble aislamiento resignado, que este color distribuido así, entre la sombra y la luz cambiantes de un espacio casi olvidado, expresa tan bien y con tanta fuerza?
En la extremidad que se halla frente a la escalera, una enredadera desarrolla una red de finos ramos oblicuos que se alargan sobre toda la parte del muro que alumbra el sol durante más tiempo. Su foliación es tardía, y no es sino a partir de mediados de abril que comienza a invadir esta región de la vertical tierra anaranjada. Pero el color artificial se defiende y reaviva su flama secreta alrededor del largo abanico verdecido. Luego, bajo el azul que se vuelve más profundo del cielo, una armonía se establece entre los dos colores; se hacen valer mutuamente; y cuando uno sube por la escalera de la Biblioteca, encuentra en cada rellano, con la visión silenciosa, apaciguadora del patio abandonado, del jardín descuidado, el encantamiento de una gloriosa luz que lo detiene, inclinado hacia ella, un instante.
Luz, color y don precioso de Roma. Al recibirlo en ese lugar y de esa manera imprevista, hemos sentido, quizás más que en cualquier otra circunstancia, nuestra felicidad al mismo tiempo que el aguijón de la muerte.
Vivíamos en Roma; nuestros días transcurrían allí en un ocio embriagante, estábamos saciados de dicha; y en aquel momento mismo en que, cansados de un ocio tan hermoso, subíamos llenos de prisa y de júbilo hacia una Persépolis de saber y de sueños, he aquí que esa luz, ese color, venían de nuevo a acariciar nuestra vista, y a acompañar nuestro caminar… Como en secreto, para nosotros solos, parecían habernos esperado entre esos muros, y por ellos la alta suavidad romana nos era presente hasta el umbral de la sala en la que los libros nos acogerían. Cada día sucedería lo mismo a nuestra llegada, a nuestra partida: un rincón de Roma, sin parecido con nada más en el mundo, un paisaje romano, coloreado y cambiante con las horas, nos diría, al salir de nuestro trabajo y de los siglos a los que nuestras lecturas nos habían transportado, la hora y el cielo de Roma.
Luego vino la reflexión amarga: “¿Vamos a tener que dejar esto también?”, y el movimiento de rabia y de terror que resulta, y la vana argumentación que se termina en la justicia, la resignación y la alabanza… Sin embargo, si, en la proximidad del fin, me hallase, pero no lo deseo, en las mismas disposiciones que aquel Médicis moribundo al que se encomiaba la estancia en los cielos y que respon- dió: “Pitti me basta”, quizás yo diría: “Este patio del Colegio Romano…”.
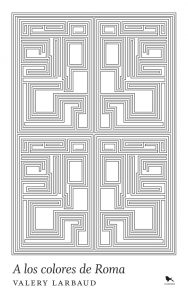
A los colores de Roma, Valery Larbaud, Hueders, 2018, 178 páginas.