Viaje visceral de un rockero ilustrado: la mezcla Morrison.
Entre 1966 y 1969, los Doors tuvieron su edad de oro, con Jim Morrison a la cabeza, al mismo tiempo que…
… los vuelos en LSD, con visitas incluidas a los arquetipos del inconsciente y a las puertas de la percepción;
… la epifanía hippie, tan vaporosa y radical a la vez, tan comprometida y tan ligera;
… la irrupción de un nuevo protagonista para pivotear el cambio sociocultural –la juventud–, en quien importaba mucho menos la movilidad social que experimentar consigo mismo;
… los proyectos utópicos jugados en serio y en la inmediatez del presente, no como la coronación definitiva del progreso sino como una renuncia a todo lo definitivo;
… los ecos de la generación beat mistificando una nueva marginalidad elegida y un nuevo nomadismo en el asfalto de la modernidad, resisitiendo todo lo que oliera a establishment, redescubriendo dioses trasquilados en las gasolineras del desierto;
… el rock como confluencia de todo lo anterior, como nuevo matrimonio entre el cielo y el infierno, lo negro y lo joven, hilo conductor entre la cabeza y las vísceras;
… el movimiento pacifista contra la guerra de Vietnam, contra la violencia pero también contra el imperialismo y el modo de vida norteamericano.
En esos años, Jim Morrison y sus Doors ocuparon un espacio clave. Morrison había sido, poco antes, un voraz lector adolescente. A los catorce años tuvo el recién aparecido On the Road de Kerouac, publicado en 1957, como libro de cabecera. Se desayunó con Nietzsche a los dieciséis. De Rimbaud encarnó el imperativo de fundir el arte con la vida y, en esa fusión, provocar la alteración de los sentidos. De Blake tomará la frase que usó Huxley para titular su viaje en mescalina y la reciclará para bautizar a los Doors: “Si se despejaran las puertas de la percepción, cada cosa aparecería a la vista humana como lo que realmente es: infinita”. Más tarde paseará entre las interpretaciones jungianas y freudianas del inconsciente y las pulsiones humanas. Seguirá con el sentido trágico de los existencialistas franceses y los flujos de la conciencia en el Ulises de Joyce. Todo esto antes de pasar los dieciocho. A la misma edad devora libros ingleses de demonología de los siglos XVI y XVII en la Biblioteca del Congreso, y queda marcado
por las trayectorias embriagadas de Baudelaire, Dylan Thomas y otros malditos. Después rematará con el teatro de la crueldad de Antonin Artaud, base para el Living Theatre que tanto marcaría al propio Morrison varios años más tarde.
Seguimos. La marihuana, el peyote y el LSD entraron con tanta fuerza en la vida de Morrison que no pueden comprenderse muchos temas clásicos de los Doors, como “The End” o “Break on Through” o “The Crystal Ship”
sin estas pociones. La revuelta generacional y la “brecha de credibilidad” la empezó a vivir Morrison a los diecisiete años, cuando la convivencia con un exitoso oficial de marina que fue su padre, y con una madre que bajaba la línea en la familia, resultó intolerable. La onda hippie le entra a quemarropa justo en sus comienzos con los Doors, partiendo por la vida-plena-pura-sin-proyección en Venice, el balneario de Los Ángeles en que “todo pasaba”, donde a partir de un encuentro de fumados con Ray Manzarek nació la iniciativa de formar una banda de rock.
Hasta ese momento Morrison jamás había cantado en su vida: podía verse a sí mismo como poeta, actor o cineasta, pero no se imaginó que su gloria estaría detrás de un micrófono. A este encuentro con Manzarek sigue el aterrizaje de los Doors en el legendario happening Human Be-In en el Golden Gate Park de San Francisco a comienzos del 67, evento que consagra la Revolución de las Flores y la erupción de los sentidos. (1) Entretanto, Morrison establece una relación casi simbiótica con los hitos del cine europeo de la época, como Hiroshima, mon amour de Alain Resnais
y La dolce vita de Fellini; emprende un interminable viaje en autostop desde Florida hasta Arizona antes de cumplir los veinte años, pasando por México y poblado de enredos con la policía del medio oeste y los licores que ahogan la noche en Texas. Más tarde, un viaje mítico al desierto de Arizona lo lleva a abrazar ese raro panteísmo que funde a Rimbaud con los indios del mezcal, y a realizar con sus compañeros de los Doors (Ray Manzarek en los teclados, Robby Krieger en la guitarra eléctrica, John Densmore en la batería) un ritual iniciático con el peyote. Vive una
poligamia asumida desde siempre y nunca cuestionada. Entre concierto y concierto va hilando un discurso que desafía la autoridad por todos lados, y que se expresa en letras de canciones, en recitales más allá del límite de la ley y en un ritmo de intoxicación que no respeta las mínimas precauciones de la supervivencia.
La voluntad de repulsa de todo lo establecido empieza a asomar en lo que será su conductor predilecto, el rock, echando sus bases en este simulacro de la negritud en que el sentido se invierte más que inventarse, se exorciza más que representarse: “No se puede pensar en rock sin evocar la imagen de aquellas infinitas máscaras negras que se puso el blanco, en el proceso evolutivo de la sociedad norteamericana, invirtiendo en el plano psicológico la ecuación dominador/dominado”.(2) A la negritud como estado revulsivo del alma se acopla la juventud como el contrapoder
emergente en la cultura. Las largas notas del viejo-negro blues inspiran las rabiosas escalas de nuevo rock duro y luego del acid rock. El rock se hace locus de la diferencia donde se reúne la negritud como un estadootro y la juventud como el actor-otro. El 65 empieza a tejerse una nueva alianza entre la juventud rockera y la intelectualidad de gauche. Convergen visceralidad y cultura crítica, rock y repulsa, transgresión y emancipación.
Irrupciones del rock
Primera irrupción. Una experimentación con el propio cuerpo. A través de un componente de comunión rítmica se reconocen los pares en el desdibujamiento de los contornos del cuerpo propio en el baile. Hay casi una epifanía de lo negro-pagano en el rock, en su ritmo, en la visceralidad de un bajo tribal y de los punteos de la guitarra, en las voces
aguardentosas y antirrefinadas, en la ebullición de la sangre. La estética de estos flujos se elabora sobre la marcha y nadie se adscribe el poder de jerarquizarla. El baile, como los punteos de la guitarra eléctrica, encuentra un espacio de confianza absoluta para el retorno de lo reprimido. Bailar solo es bailar en comunión al mismo tiempo. “Políticos eróticos es lo que somos”, declaraba Morrison. “Canto con mi voz y con mi cuerpo, con mi sexo, canto con todo mi ser”, proclamaba Janis Joplin. Y Mick Jagger confesaba a su vez: “Uno siente la adrenalina que sube por el cuerpo. Es algo muy sexual, y la energía parece transbordar de aquellos públicos inmensos y delirantes de Nueva York, Chicago o California”.3 John Mayall, Clapton y los Bluesbreakers, así como The Animals y los Rolling Stones, se inspiran en Muddy Waters, en B. B. King y en toda la tradición del viejo blues negro de Chicago a Mississippi. Y allí va a radicar un componente en la mezcla Morrison, donde el ilustrado de la izquierda crítica y el rockero con la
víbora negra en las entrañas se condensan en una sola voz: el dadaísmo se paganiza, la negritud conversa con Rimbaud, la crítica marcuseana se formula con un desenfadado movimiento de pelvis.
Segunda irrupción. El rock como catalizador de energías para romper las estructuras básicas de la sociedad burguesa-capitalista, y como detonante contra los símbolos autorrepresivos del American way of life. Mike Lang,
el principal organizador del festival de Woodstock, respondía en una entrevista televisiva que la música nunca había alcanzado tal grado de compromiso social. En 1970 un grupo de violencia revolucionaria hizo detonar bombas en grandes transnacionales con sede en Nueva York, autoproclamándose la Fuerza Revolucionaria N.° 9, nombre inspirado en una canción de los Beatles. El rock “no es un simple himno de guerra o un fondo musical como lo fue La Marsellesa para la Revolución francesa. Para nuestra generación, el rock es la revolución”. (4)
Tercera irrupción. En el rock emerge un aire pagano, o bien el rock potencia el paganismo de los blues negros y de la música country de los blancos pobres. Este paganismo campea en varias de sus manifestaciones: en el envolvente clima tribal que late por debajo de algunos de los conciertos de rock; en la atracción por el sacrificio entre las estrellas del rock y entre los que se tomaron el rock en serio (las muertes de Hendrix, Joplin y Morrison tienen algo de sacrificio en la representación que luego hizo de ellas el imaginario-rock); y en un panteísmo difuso pero persistente, que tiene mucho que ver con las experiencias lisérgicas en las vidas, en la música y en las letras del rock a partir de 1966-1967.
En todo esto la entrada de Morrison es emblemática. Funde el iluminismo revolucionario de la izquierda con el ritual de iluminación pagana. El ilustrado se hace uno con el disolvente. El ordenamiento culto queda al servicio del desorden de los sentidos.
Show de la transgresión, transgresión del show
El rock recurre a la obscenidad como expediente irónico para deshipocritizar la cultura. La obscenidad ironiza al yuxtaponer las antípodas que conviven en la sociedad de consumo: la incoherencia entre el hedonismo funcional, del cual esta sociedad no puede prescindir si aspira a expandirse, y la moral de contención, que opera como resorte arquetípico de la acumulación capitalista. Pone al descubierto lo que Daniel Bell llamó la “contradicción cultural del capitalismo”, contrastando la mecánica voluptuosa del show-business con el discurso aséptico del puritanismo.
Lo obsceno no es el gesto mismo de la performance del rock, sino el efecto que produce en su desenmascaramiento, la mueca viscosa de un hedonismo furioso entrelazado en las patas de Calvino, el absurdo de la sociedad opulenta que requiere conjugar la disciplina de la autocontención con la exacerbación del placer. En este efecto irónico la interpelación obscena desmonta la moral burguesa. La uniformidad aséptica del norteamericano medio se refracta y dispersa en la puesta en escena de los deseos inconfesados. Pero, al mismo tiempo, la obscenidad en Morrison
quiere mofarse de la industria del espectáculo, mostrarla como manipulación y desublimación represiva (5).
Esta misma tensión será recuperada por Morrison y llevada al umbral de la transgresión tolerable. El caso límite es el del concierto efecutado por los Doors en Miami en 1969, donde Morrison extrema la invocación de Eldrige Cleaver al recontacto corpóreo por vía del rock, y simula un acto de masturbación que le costará un engorroso proceso judicial con los cargos de actitud lasciva, exposición obscena y profanación.
¿Qué ocurrió en ese concierto realmente? El show de la transgresión se transmutó en transgresión del show, la desublimación represiva se invirtió en sublimación subversiva. Todo en el show de Miami fue simbólico y figurado, pero tomado demasiado al pie de la letra por la policía que intervino: la masturbación, la violencia en el escenario, el sacrificio del macho cabrío.
La siguiente transcripción de los monólogos de Morrison en el recital de Miami nos da una idea: “Ey, escuchen, me siento solo, necesito un poco de amor, pasarlo bien… ¿Acaso ninguno de ustedes va a venir a amar mi culo? Vamos, vengan… Lo necesito, sí, lo necesito, sí, lo necesito, sí… ¡Vengan de una buena vez! ¡Son ustedes una manga de
idiotas de mierda! ¡Cómo dejan que otros les digan lo que tienen que hacer! ¡Cómo dejan que otros los empujen así! ¿Cuánto tiempo creen que esto va a durar? ¿Hasta cuándo se van a dejar empujar así? ¿Hasta cuándo? A lo mejor les encanta, a lo mejor les gusta que les enrostren la jeta en la mierda… ¡Ustedes son todos una manga de esclavos! ¿Qué van a hacer para remediarlo, qué van a hacer?”.(6)
El gesto obsceno de Morrison se da en un contexto en que él imposta el lugar del pastor que invita a su rebaño a desconstituirse como tal. Impreca su conformismo y, al mismo tiempo, le exige a la audiencia
actuar en conformidad con la invitación orgiástica que propone. La ironía radica ahí en usar el mismo mecanismo de fetichización e idolatría impuesto por la cultura de los mass media, pero invirtiendo sus mensajes. Morrison aprovechaba la condición de ídolo para pastorear sus ovejas por el camino del lobo o del macho cabrío. En esta mezcla de formatos establecidos con mensajes revulsivos, no desiste del vínculo de adoración y endiosamiento que lo sitúa por encima de su público, sino que moviliza ese mismo vínculo para transmutar la adoración en orgía, vale decir, para disolver el vínculo entre el espectador y el músico y, por extensión, entre el individuo y el ordenamiento del poder.
Lo obsceno en Morrison es una forma irónica de confrontación cultural: contrasta la pulsión libertaria con su inmediata domesticación en el show business; el reclamo rabioso de un cuerpo recuperado luego como sex symbol. Lleva el show de las vísceras a un extremo que desconcierta, indigna, desborda. Ya no es “Elvis the pelvis” cantando de la cintura para arriba en el show televiso de Ed Sullivan en los años cincuenta. Ahora lleva el aura de un estallido.
La viscosidad de Morrison en el escenario desacelera el ritmo de los cuerpos y se prolonga en lo reprimido. Provoca la impaciencia al extenderse en lo que debía acotarse a un mero efecto subliminal. Rompe la secuencia apenas sugerente del spot publicitario, y en este cambio de marcha deja que el pulso se recaliente sobre la superficie de las cosas. La ironía consiste en atascar lo que debiera apenas deslizarse. Lo inquietante no es el movimiento, sino su demora. La obscenidad de Morrison plasma en el tiempo que se toma para invitar al placer fálico y anal, la
insistencia con que el ídolo de masas persiste en la transgresión del libreto, la desmesura con que dilata la procacidad y torna inoperante la desublimación represiva.
En ese límite el sex symbol y el ídolo rock ya no sirven para canalizar energía reprimida; ese tiempo excesivo en que Morrison se relame en su propia performance desborda esa misma energía. La persistencia de la obscenidad es como una burla al fetiche erótico: reflejo impertinente, insistencia en aquello sobre lo cual existe el acuerdo tácito de no insistir. “Profanación” es el rótulo impuesto por la prensa y la ley del estado de Florida a la irrupción-Morrison. Ya dos años antes Morrison había sidoexpulsado a patadas por el propietario del Whiskey a Go-Go de Los Ángeles por introducir en un clásico tema (“The End”) el leitmotiv freudiano del edipo –el asesinato del padre y la copulación con la madre.
En Morrison lo obsceno produce un desnivel en que la lógica del espectáculo de masas queda rebasada por un recalentamiento de la individuación. La ironía muestra la brecha entre una cultura que exalta el individualismo y un acto de individuación demasiado viscoso para ser digerido por esa misma cultura. Detenerse en lo propio frente a los
auditores o espectadores es colocar un signo de interrogación en torno a los límites en que se tolera lo singular. Morrison produce este desnivel entre el individualismo liberal y el poseído por su propio demonio. La ironía juega con el doble signo de la posesión: como apropiación y como trance. Pasa del consumo al acto de consumirse, toma demasiado al pie de la letra el desafío de devenir-sí-mismo. Transgrede irónicamente, por la literalidad con que asume la invitación a la individuación.
Lo obsceno apunta no solo a poner de manifiesto la inconsistencia del orden entre sus vertientes hedonista y puritana, sino también a poner de cabeza el culto a la diferenciación individual. Sugerentes son al respecto las imprecaciones del poeta Malay Roy Coudbery, editadas en enero de 1967 por Los Angeles Free Press, la publicación del underground que en ese entonces Morrison leía con tanta efusión: “Me complaceré en la Obscenidad, porque arruinaré y destruiré todas las distinciones de clase en el Lenguaje […]. La Obscenidad es un prejuicio de la burguesía, que teme la invasión de la más fuerte cultura de los estratos inferiores”. La obscenidad desjerarquiza, mezcla los gustos, emplaza la propiedad, ofrece el cuerpo poseído como ritual de desposesión.
En este mismo sentido, la ironía Morrison es la manifestación de lo no domesticado. No es casual el recurso a un paganismo sui generis, sobre todo en la fugaz obra poética de Morrison, así como el tono pagano que imprime en los conciertos.7 La versión libre del paganismo opera como portavoz de fuerzas no domesticadas. Ya el rock tiene, de por sí, bastante de pagano: en el ritual de comunión seudodionisíaca en los conciertos (con algo del potlach de las sociedades primitivas, pensemos la analogía entre el rito de destrucción de bienes por parte del jefe del clan con la destrucción de instrumentos en el concierto rock por sus músicos), en una repulsa casi mística a la moral puritana de las iglesias oficiales, y en su espiritualización del caos.(7)
Morrison juega a fundir antípodas. Carnaliza el espíritu y espiritualiza la carne. Lo obsceno escenifica lo atávico, transgrede la progresión histórica que no gusta de lo arcaico. El prurito selectivo de la sensibilidad ilustrada queda ironizado desde este retorno a lo primario. La mezcla de códigos es mezcla de razas y de tiempos. La ironía arroja su rayo de risa y de furia: revierte la pretensión reguladora de la modernidad con su contorsión abyecta. Y en ese movimiento sacude la máscara de higiene mental con que la sociedad de consumo domestica a sus usuarios.
La ironía se hace difícil de neutralizar en tanto liga el desenfado erótico a un simulacro de iluminación. A la vez que coloca distancia crítica, disuelve las distancias en el mismo acto obsceno. Temas musicales como “The End” fusionan un clima poético de iluminación subjetiva con diatribas contra el padre, pulsiones incestuosas e invitación a la psicosis (“Los niños están todos psicóticos”, “Papá, quiero matarte”, “Mamá, quiero fornicarte”, etcétera). Morrison es a la vez lascivo y puro, ángel y demonio, filoso y fluido, y en esa mezcla procaz saca a la luz pública las fuerzas más oscuras: la inconexión psicótica, la asociación libre llevada al límite de la grosería, la pérdida de todo sentido del ridículo. El escenario –el on stage– es el lugar para hacerlo, el templo del ritual pagano. “El único momento en que realmente me abro”, decía Morrison, “es en el escenario; la máscara de la actuación me lo permite, un lugar en que
al ocultarme puedo revelarme”.
Lejos del modelo secularizado que pretende fundamentar la libertad sexual mediante un discurso psicologizante, Morrison moraliza el placer, exorta a su uso como un predicador invertido. La desinhibición se yergue en imperativo moral. La ironía mezcla lo puro y lo obsceno. No desacraliza como un modernista típico, sino que sacraliza lo pecaminoso o lo reprimido. La obscenidad recae en esta inmediatez de un goce polimorfo invocada por el niño-bonito, el niño-brillante, el niño-sensible.
La desorganización de los sentidos
Otro gesto discursivo de Morrison tiene por referente el ideal de apertura de la conciencia que acompaña al movimiento cultural de fines de los sesenta. “No impedirás a tu prójimo alterar su conciencia”, proclamaba el gurú-terapeuta del momento, Timothy Leary. Y un crítico de cine de Los Angeles Free Press señaló alguna vez: “Si los Beatles y los Stones están ahí para hacer estallar tu mente, los Doors están para después, una vez que tu mente ya se ha ido”. Morrison dijo en una ocasión, emulando a Blake: “La poesía abre todas las puertas. Puedes pasar por cualquiera de ellas que te acomode”. Y lo que es más enigmático: “Yo no saldré… Tú debes venir a mí… aquí donde yo construyo un universo dentro del cráneo para rivalizar con lo real”.
En el árbol genealógico del pop, Albert Raisner ubica a los Doors en el centro del acid rock, como grupo emblemático del underground psicodélico. El ritmo lento y aletargado, armonías que suenan irreales, timbres nuevos, canciones de larga duración son elementos propios de las primeras formas del acid rock, desde los Doors hasta Pink Floyd: “Para los creadores de acid rock, se trata de saltar hacia los paraísos artificiales con los cuales enriquecer la vida cotidiana de ellos y de los demás”.(8)
El mismo nombre del grupo, The Doors, es indicativo, pues nace del conocido poema de Blake tantas veces citado por Morrison y que alude a las puertas de la percepción. Morrison habló recurrentemente de su voluntad por extremar los límites de la percepción y “pasar al otro lado”.9 Ray Manzarek, el tecladista de los Doors y arreglador del grupo, lo llamó alguna vez “chamán eléctrico”, cosa que a Morrison no le desagradaba en absoluto como imagen mistificada y pagana de sí mismo. Un pasaje de su prosa poética resulta llamativo en este punto: “En la sesión, el chamán conducía. Un pánico sensual, deliberadamente evocado por medio de drogas, cánticos, danzas, lleva al chamán al trance. La voz cambia, el movimiento es convulsivo. Actúa como un loco”.(10)
Por un lado, Morrison estaba imbuido en el discurso del underground psicodélico ilustrado, del pop culto, desde Andy Warhol hasta el Living Theatre, pasando por Timothy Leary, Norman Brown y Allen Ginsberg. También podía hacer de puente entre el rock y la nueva izquierda “radical” de Jerry Rubin y de los antipsiquiatras ingleses Ronald Laing y David Cooper. Por otro lado, los conciertos de los Doors y su impacto en el mercado discográfico constituyen un fenómeno de masas. En esta síntesis, Morrison es el rock y a la vez el discurso sobre el rock, consumido por adolescentes de clase media y valorado por la nueva izquierda y la contracultura: el vaso comunicante entre el Village y el Madison Square Garden.
Las declaraciones de Morrison en las entrevistas ilustran este puente entre el poeta maldito, el radical ilustrado y el ídolo de masas. Hacia fines del 66 –por tomar un ejemplo– declara: “Siempre me he sentido atraído por ideas relativas a la revuelta contra la autoridad: cuando te reconcilias con la autoridad, te conviertes en una autoridad. Me gustan las ideas que promueven la ruptura y el desborde del orden establecido. Me interesa todo lo relacionado con la revuelta, el desorden, el caos, y sobre todo la actividad que parece carecer de todo sentido”.(11)
Sin embargo, Morrison también introduce fisuras en este juego de identidad y de síntesis entre rock de masas, expansión de la conciencia y radicalidad culta. Su gesto dionisíaco tiene un efecto disolutivo que transgrede incluso las contrarreglas de hippies, antipsiquiatras y radicals. Entra en la lista de los malditos del rock y los que mueren reventados: Lenny Bruce, Brian Jones, Jimmy Hendrix y Janis Joplin. Su propia poesía muestra la veta disolutiva con referencias a sueños calientes y danzas febriles. En su obra poética más influenciada por Blake y Rimbaud, las
resonancias dionisíacas son muy marcadas: “todos los juegos contienen la idea de la muerte”, o “el miedo y la atracción de ser deglutidos”, o “libre para disolverse en la vorágine estival”, o la pregunta “¿qué sacrificio, a
qué precio puede nacer la ciudad?”.(12)
El panteísmo urbano-moderno aparece por todos lados en esta primera obra poética de Morrison. La máxima de Blake según la cual “el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría”, y el llamado de Rimbaud a la “desorganización de todos los sentidos”, repican como un mantra en la cabeza de Morrison. Y su juego de fundir sangres con su refinada amante Ingrid Thompson no es casual si se recuerda el entusiasmo temprano
de Morrison por la demonología.
Si el gesto obsceno irrumpe desde Morrison como individualidad viscosa, el gesto dionsíaco lo hace como amenaza a la individualidad. El Dionisos de Morrison cancela cualquier posibilidad de individuación. En la literatura norteamericana, esta pendiente hacia la disolución, que de manera efectiva o virtual acaba en la muerte, se encuentra muy cerca de Burroughs y Kerouac. La invitación que desemboca en la disolución no solo atenta contra el espíritu de la modernidad establecida, sino también contra la crítica ilustrada de la modernidad que en los sesenta se consagraba en el arte, la cultura crítica y la psicoterapia humanista. Los valores emergentes de “crecimiento personal”, autenticidad o revolución en la organización social no combinan bien con este gesto pagano o dionisíaco.
El gesto dionisíaco ironiza respecto de cualquier construcción de la subjetividad. La pendiente disolutiva socava las bases de una filosofía de la autenticidad, entendida como construcción de un yo irreductible a la alienación del sistema. Morrison borra sus propias pisadas. La ironía se vuelca incluso contra los paladines del crecimiento personal y de la izquierda humanista. La fusión extática no se proyecta en un mundo de sujetos libres, sino que afirma la libertad como desprendimiento respecto de sí mismo. Impugna la tiranía del yo. A la individuación radical del hombre rebelde se sobrepone ahora la rebelión contra la identidad.
La ironía opera aquí como sinrazón. El gesto dionisíaco disuelve, pero al hacerlo sobre el escenario también ridiculiza las pretensiones de todo discurso constructivo. Lo irónico es precisamente este montaje de la disolución,
contradictorio en los términos. Se trata de armar un escenario para desperfilarlo y despilfarrarlo. Morrison hace su ritual de transgresión satírica en un medio absolutamente construido, urbanizado y tecnificado. La ironía opera como contraste: el show de la disolución se confunde con la disolución del show. La ironía permuta el sujeto y el predicado. Al hacerlo, solo deja sobrevivir la mezcla misma, la infinita maleabilidad del espectáculo. Deja caer sobre el espectador el espejo de su propia inconsistencia, lo transmuta en un expediente más para escenificar la disolución. La mezcla remata en burla, sarcasmo de la relación misma entre emisor y receptor.
¿Significa esto que el gesto dionisíaco de Morrison es contraproducente también para la conciencia crítica? ¿O esta insubordinación, que incluso transgrede el discurso del humanismo progresista de los sesenta, implica, por el contrario, una fuerza más radical todavía? La apuesta por la desidentidad no deja posibilidad de utopizar, de afirmar la diferencia ni de sentar las bases para un orden alternativo. Tanto el comunitarismo neohippie como la proclamación de los derechos civiles quedan succionados por el efecto de dilapidación del yo. Lo que queda es más bien un ir-y-venir a toda velocidad, una desbocada imposibilidad de proyectar, la licuadora cósmica ante cualquier pretensión de regular hacia adelante.
Desplazado de su escena ancestral y llevado a los tiempos de Morrison, el gesto dionisíaco se convierte en un acto de fusión casi histérica. Pero la histeria ya no como materia de disquisición clínica, sino como materialización de una energía asocial, puesta en marcha de un movimiento colectivo sin actor colectivo. Otra vez la ironía: hay liberación, pero sin actor. El acto libertario, en su versión dionisíaca, devora al liberador y no propone a nadie en su relevo. Solo cuerpos licuados. La invitación a una fusión sin reserva (el festín-Morrison) disuelve lo social en el caos de los impulsos polimorfos, donde hay tantas verdades como delirios posibles. El balbuceo espasmódico y el contorneo espástico ridiculizan la representación, ironizan la pretensión de representar. Uno de los poemas en Wilderness de Morrison ilustra esta imagen de caos dionisíaco: “Vuelve a entrar en el dulce bosque / Entra en el sueño caliente,
ven con nosotros / Todo está despedazado / Y baila”.
El gesto dionisíaco produce estos efectos. La danza desordenada de Morrison sobre el escenario, su integridad siempre a punto de quebrarse, la confusión de las tantas figuras que encarna casi simultáneamente, las verdades que se devoran unas a otras, la borrachera mental que ya no puede separarse de la borrachera de la realidad: todo importa y nada importa. Dionisos el ironista, el iluminado antiiluminista. Solo esa apariencia de locura puede tocar una esencia de la libertad. “No estoy loco”, decía Morrison; “lo que me interesa es la libertad”. ¿Pero quién habla
después de eso? La desestructuración enmudece a su protagonista. No bien encarna, desencarna.
El gesto dionisíaco de Morrison es, por lo tanto, un gesto emancipatorio pero contra la modernidad. Lo dionisíaco es la imposibilidad de sujetos constituidos y diferenciados. Es también la imposibilidad misma de los mass media como productores de una vida vicaria para sus consumidores (en la televisión, en el cine, en el teatro, en la novela, en la figura de los ídolos y los personajes). Nada lo ilustra mejor que la visión que Morrison entrega de la modernidad en su primera obra poética: “La jerarquía de los hombres entre actores y espectadores es el hecho básico de nuestro
tiempo. Estamos obsesionados con héroes que viven en nuestro lugar y a quienes castigamos… Nos conformamos con lo ‘dado’ en la búsqueda de nuestras sensaciones. Nos hemos metamorfoseado desde un cuerpo enloquecido que danza en las colinas en un par de ojos que observan en la oscuridad”.13
El Dionisos de Morrison se vuelca también contra el crítico que incurre en la lógica del “vampiro callado” del voyerista: Dionisos experimenta, el crítico observa. Disolución de la jerarquía de actores y observadores. “Trata de incendiar la noche”, dice la canción. El Dionisos no contempla ni escudriña: participa, contagia, precipita la osmosis. El gesto dionisíaco marca la distancia disolviendo toda distancia entre el observador conformista y su imagen, entre el observador analítico y su objeto, y entre el observador crítico y su materia de impugnación. Morrison sintetiza la
contracultura pero también la rebasa. Va más allá, a la oscuridad de las mezclas, a las enloquecidas transfiguraciones.
Gesto obsceno y gesto dionisíaco, individualidad viscosa y disolución de identidad: dos operaciones en las antípodas, pero ambas violentan. La obscenidad destapa la zona oscura del individualismo y le obstruye su regreso a la sociabilidad de masas. La invocación dionisíaca apunta al otro extremo de la penumbra, destapa lo que las masas más temen de sí: la caída sin retorno y la imposibilidad de reconstitución de un sujeto. La modernidad queda en jaque a dos puntas. La mezcla Morrison no es solo un par de gestos discursivos: es además la inviabilidad de cualquier otro gesto que le sobreviva.
Morrison quiso reapropiarse del rock para hacer del show de la transgresión una transgresión del show, ironizarlo todo desde un gesto irreductible. Su batalla fue contra el uso que el sistema de consumo hizo del rock a través del montaje discográfico y el show business, contra la hipocresía que buscaba yuxtaponer el hedonismo y el puritanismo, y también contra las pretensiones edificantes de la cultura crítica. Su gesto buscó socavar las raíces del aburrimiento, la disciplina de la producción industrial y el fetiche de la mercancía. El rock fue el ring en que libró su propia guerra contra toda forma de conformismo.Pero, como en el casino, al final gana la banca. Con los años el ironizador fue ironizado. La imagen de Morrison quedó estampada en camisetas, calcomanías y afiches, promovida junto a otras imágenes remanidas como las de Marilyn Monroe y el Che Guevara. Su tumba en el Cementerio del Père-Lachaise de París fue, durante un tiempo, lugar de culto y peregrinación, y más tarde folclorizada como un hito más en los
circuitos turísticos. La película de Oliver Stone sobre los Doors, estrenada en 1991, veinte años después de la misteriosa muerte de Morrison, le dio un segundo aire al personaje, pero más bien como un ícono exótico, pintoresco, inofensivo. Él lo sabía: la ironía siempre puede dar una voltereta de más.
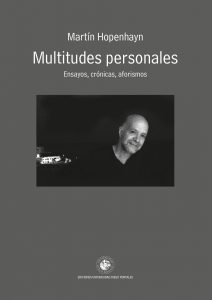
Multitudes Personales. Ensayos, crónicas, aforismos, Ediciones UDP, 2020.
