El radar cultural de los años 90 captó fenómenos nuevos que provenían de los márgenes de la sociedad, ofreciendo contrastes significativos con la cultura oficial. En libros, en discos y en películas de la década se asomaron a la luz pública mundos habitualmente descuidados, y la sociedad chilena adquirió una complejidad hecha de impurezas y falta de conformismo.
Por Marisol García
Como tema y como presencia, los sujetos o ambientes marginales a la institucionalidad chilena se hicieron parte de los cauces creativos y de prensa a lo largo de todo el siglo XX, incluso con obras literarias de cruda descripción realista acogidas al canon o música “de los bajos fondos” que hoy es considerada acervo patrimonial, como sucede con la cueca urbana.
Lo que acaso sea característico de la década de los 90 al respecto es lo pródiga que resultó tal acogida, tanto en la recuperación de determinados códigos hasta entonces por fuera del radar cultural, como en el retrato de ambientes, e incluso en la posibilidad que les proporcionó a talentos en los bordes sociales para que ellos mismos se volvieran cronistas —y no puramente objetos de inspiración— en textos, rimas, escenificaciones y versos sobre tal cruce. Surgió así en el país una figuración pública nunca antes considerada para determinados tipos humanos, rincones urbanos y aspectos visuales y de escucha asociados. Fue un arco extenso e influyente, que le reserva espacios por igual al rap, la performance, películas de taquilla considerable y columnas radiales e impresas.
 Tan firme fue su instalación, que consiguió hacerse insilenciable en el debate cultural. Hasta hoy, no es posible hablar con justicia de la década de los 90 en Chile soslayando la impronta de aquellos rasgos de marginalidad social como elocuente expresión de su tiempo. Acaso resulte paradójico que aquello sucediera justo en los años en que el país se jactaba de una creciente integración a los mercados mundiales; al fin de regreso en la doble arena de la democracia y atentos a una idea de ciudadanía que impulsaba la autonomía emprendedora. No se trataba de una mera cuestión política: de la segregación geográfica al clasismo en el trato cotidiano, subsistían en el país de las reivindicaciones en la medida de lo posible rasgos que escapaban a las transacciones y la planificación de crecimiento. Persistente como es, la marginalidad no se contentaba con hacerse presente a simple vista, sino también con asomarse por los discos, películas y libros que iban a marcar la década.
Tan firme fue su instalación, que consiguió hacerse insilenciable en el debate cultural. Hasta hoy, no es posible hablar con justicia de la década de los 90 en Chile soslayando la impronta de aquellos rasgos de marginalidad social como elocuente expresión de su tiempo. Acaso resulte paradójico que aquello sucediera justo en los años en que el país se jactaba de una creciente integración a los mercados mundiales; al fin de regreso en la doble arena de la democracia y atentos a una idea de ciudadanía que impulsaba la autonomía emprendedora. No se trataba de una mera cuestión política: de la segregación geográfica al clasismo en el trato cotidiano, subsistían en el país de las reivindicaciones en la medida de lo posible rasgos que escapaban a las transacciones y la planificación de crecimiento. Persistente como es, la marginalidad no se contentaba con hacerse presente a simple vista, sino también con asomarse por los discos, películas y libros que iban a marcar la década.
La particularidad de la atención que el arte de los años 90 les prestó a sectores históricamente al margen del debate cultural en Chile estuvo, primero, en su disposición a transgredir. Como signo de los tiempos, la pintura El libertador Simón Bolívar, de Juan Domingo Dávila, habló de una atención al mundo travesti disponible a combinar polémica pública y (parcial) financiamiento del Estado. Escribió Nelly Richard en 1995, en la Revista de crítica cultural:
El Simón Bolívar de Dávila pasó a ser la metáfora de algo contaminante que obligó a las voces oficiales a reforzar sus mecanismos de defensa contra la impureza de lo otro y a exacerbar su sentido de pertenencia a una comunidad de valores seguros. La polémica desató temores ocultos y fantasías reprimidas: señaló una parte de lo oculto–reprimido que el libreto oficial de la postransición mantiene en el secreto de la inconfesión, pero ayudó también a replantear el tema del arte como ruptura estética y desmontaje simbólico. El arte es una zona de disturbios.
Frente al canon, “la impureza de lo otro”. Junto a la creación cómoda, también aquella inconfesa. El arte como un área de circulación de nuevas propuestas, y a la vez como orgullosa “zona de disturbios”. Puede incluirse en esa misma perspectiva la decisión que al respecto tuvo durante esta década la Compañía de teatro La Memoria con su Trilogía Testimonial de Chile (referida a las obras La manzana de Adán, Historia de la sangre y Los días tuertos, todas ellas estrenadas en la primera mitad de los 90), en la que el escenario teatral se utilizó como plataforma para investigaciones previas en torno a temas y casos reales que precisamente hasta entonces parecían no escenificables; en parte por una asociación general a lo sórdido o incómodo de acoger.
 Si el retrato de los márgenes es una maratón de traspaso entre generaciones, no cuesta reconocer el testigo del “realismo social” de la literatura de mediados del siglo XX en las manos que durante los años 90 convirtieron en hitos de audiencia los amoríos de un cantor en un prostíbulo de San Antonio (la obra de teatro La Negra Ester), los días sin propósito de El Niki y sus amigos cesantes (la película Caluga o menta), y las primeras crónicas radiales de un homosexual multiatento a los estímulos de la cultura popular (programa “Cancionero”, de Pedro Lemebel, en radio Tierra).
Si el retrato de los márgenes es una maratón de traspaso entre generaciones, no cuesta reconocer el testigo del “realismo social” de la literatura de mediados del siglo XX en las manos que durante los años 90 convirtieron en hitos de audiencia los amoríos de un cantor en un prostíbulo de San Antonio (la obra de teatro La Negra Ester), los días sin propósito de El Niki y sus amigos cesantes (la película Caluga o menta), y las primeras crónicas radiales de un homosexual multiatento a los estímulos de la cultura popular (programa “Cancionero”, de Pedro Lemebel, en radio Tierra).
Asimismo, fue un gran mérito instalar al fin en la canción popular reconocibles escenas del tedio de barrios de Santiago sin sofisticación ni promesa, aunque no eran márgenes sociales los que describían Los Prisioneros en las brillantes canciones de su disco Corazones (1990), sino el cuesco mismo de la clase media (aquellas manzanas de San Miguel donde “todas las mamás son la víctima / todos los papás son explotados / todos los hermanos viven infelices en todas estas casas”). Sí hubo, en cambio, un hito de asombrosa recontextualización en el gesto de Los Tres de llevar hasta MTV Latino (1995) las composiciones de Roberto Parra, y así combinar para la escucha continental su propio rock de forja canónica con las amarguras cantadas sobre un condenado a muerte y un ocupante de los bordes del río Mapocho (“en esos adoquines / muerto de frío, / me tiritan los cuernos / caramba, en los inviernos”), en impecable métrica de cueca.
Los bailarines callejeros de breakdance que iban a darle forma al primer hip-hop chileno tenían la suficiente pachorra para hablar frente a las cámaras (ver Estrellas en la esquina, de Rodrigo Moreno), tomarse rincones familiares al poder político y económico (como el pasaje Bombero Ossa, en pleno centro) y saber que sus rimas sobre rutinas ignoradas hasta entonces por los medios debían circular como grabaciones profesionales de disposición radial, aunque hablasen “Desde la basura” o de “Tontos ricachones”, como lo hizo con seguridad Panteras Negras, colectivo de Renca que entre 1991 y 1997 publicó cuatro álbumes.
 Determinadas propuestas de punk y hardcore se acercaban entonces más a ese naciente hip-hop que al cauce central del rock, y no por unos sonidos ni circuito común en vivo, sino por la base de sensibilidad obrera en la cual coincidían. Todo el punk chileno de los 90 fue barrial y furioso, pero solo parte de este habló desde el lazo con una comunidad popular en desventaja. En el caso de Los Miserables (seis discos entre 1991 y 1998), la población O’Higgins, de La Cisterna; en el de Ocho Bolas (Trabajo duro y Caramba! fueron sus discos de los 90), las derruidas manzanas del plan de Valparaíso; o el monótono barrio de Gran Avenida desde el cual cantaba Políticos Muertos (con un primer cassette en 1997).
Determinadas propuestas de punk y hardcore se acercaban entonces más a ese naciente hip-hop que al cauce central del rock, y no por unos sonidos ni circuito común en vivo, sino por la base de sensibilidad obrera en la cual coincidían. Todo el punk chileno de los 90 fue barrial y furioso, pero solo parte de este habló desde el lazo con una comunidad popular en desventaja. En el caso de Los Miserables (seis discos entre 1991 y 1998), la población O’Higgins, de La Cisterna; en el de Ocho Bolas (Trabajo duro y Caramba! fueron sus discos de los 90), las derruidas manzanas del plan de Valparaíso; o el monótono barrio de Gran Avenida desde el cual cantaba Políticos Muertos (con un primer cassette en 1997).
Se incuba entre unos y otros la decisión de un trabajo musical autogestionado, ya con una bullente producción disquera independiente que, hacia la segunda mitad de la década, activaba una serie de etiquetas con considerable catálogo y control ejecutivo de los propios músicos: Masapunk, C. F. A. (Corporación Fonográfica Autónoma), Deifer, ANadie, Combo Discos, Takesale, Larva, Ahimsa, Creando Autogestión, Anarko Proleta Records. Según Jorge Canales, autor del libro Punk chileno. 1986-1996, se trataba de “jóvenes con inclinaciones libertarias, [que] se organizan fuera de las lógicas del mainstream para poder lograr sus objetivos artísticos y políticos”.
Desde otras —muy diferentes— claves sonoras, tanto el naciente ska hecho en Chile (Santiago Rebelde, Santo Barrio); el pop de experimentación, propuesta y raigambre punki (Pánico, Lafloripondio, Parkinson); y la cantautoría iconoclasta y atenta al habla popular (por ejemplo, la de Redolés), encontraron formas de instalar modismos, personajes, alianzas y atuendos tomados de las calles lejanas al centro, la onda y las formas contenidas; allí donde la musa a la que se le dedica una canción se la conoció en un local de papas fritas para luego caminar a su lado con orgullo mientras “las minas de Estación Central / se dan vuelta con envidia por la calle / con ella lo pasó bacán” (“Eh, rica”, Mauricio Redolés, 1996).
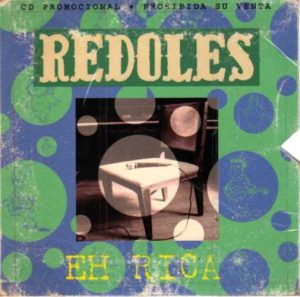 Es discutible si acaso el retorno de la democracia al país trajo consigo el completo fin de la censura —varios ejemplos en cine y televisión lo ponen en duda—, pero la liberación de la autocensura como inercia expresiva fue sin duda evidente. Por 17 años, la imposición de restricciones al discurso determinó una suerte de retorcimiento en el lenguaje, modelando una especie de traje entallado al que en los 90 comenzaron a soltárseles todos los botones, las cintas y los cierres. Incluso más allá de la recuperación de la conciencia de una libertad de expresión como mínimo de convivencia, el arte de los años de transición mostró la capacidad de hacer fluir el discurso sin más límite que el propósito establecido, desentendiéndose de que solo aquello presentado en radios, televisión o prensa fuese representativo del entorno social. Un ejemplo poderoso de esa otredad innegable fue lo conseguido por Pedro Lemebel con sus crónicas en torno al Zanjón de la Aguada, su lugar de nacimiento.
Es discutible si acaso el retorno de la democracia al país trajo consigo el completo fin de la censura —varios ejemplos en cine y televisión lo ponen en duda—, pero la liberación de la autocensura como inercia expresiva fue sin duda evidente. Por 17 años, la imposición de restricciones al discurso determinó una suerte de retorcimiento en el lenguaje, modelando una especie de traje entallado al que en los 90 comenzaron a soltárseles todos los botones, las cintas y los cierres. Incluso más allá de la recuperación de la conciencia de una libertad de expresión como mínimo de convivencia, el arte de los años de transición mostró la capacidad de hacer fluir el discurso sin más límite que el propósito establecido, desentendiéndose de que solo aquello presentado en radios, televisión o prensa fuese representativo del entorno social. Un ejemplo poderoso de esa otredad innegable fue lo conseguido por Pedro Lemebel con sus crónicas en torno al Zanjón de la Aguada, su lugar de nacimiento.
Aquel cauce que recorre Santiago de oriente a poniente —nace en la Quebrada de Macul y 27 kilómetros después, luego de atravesar siete comunas, entrega sus aguas al río Mapocho— acogía en sus riberas ya desde la década de los 40 campamentos y vertederos clandestinos de basura. Hasta que, y solo recientemente, la línea seis del Metro de Santiago y el Parque Inundable Víctor Jara comenzaran a materializar cierto rescate urbanístico, la zona fue un teatro de la marginalidad que apenas salía a la luz por las protestas contra la dictadura o eventuales inundaciones en los meses de invierno.
Cuando, en palabras de Lemebel, “la ficción literaria se escribía en la sábana blanca de la amnesia”, su talento se alió al necesario compromiso con la memoria. Y no solo aquella de los miserables ni los olvidados, sino también la de minorías de otro cuño. El Zanjón de la Aguada (“el piojal de la pobreza chilena”), aparece del siguiente modo al inicio de su crónica homónima:
Pero el Zanjón, más que ser un mito de la sociología poblacional, fue un callejón aledaño al fatídico canal que lleva el mismo nombre. Una ribera de ciénaga donde a fines de los años cuarenta se fueron instalando unas tablas, unas fonolas, unos cartones, y de un día para otro las viviendas estaban listas. Como por arte de magia aparecía un ranchal en cualquier parte, como si fueran hongos que por milagro brotan después de la lluvia, florecían entre las basuras las precarias casuchas que recibieron el nombre de callampas por la instantánea forma de tomarse un sitio clandestino en el opaco lodazal de la patria.
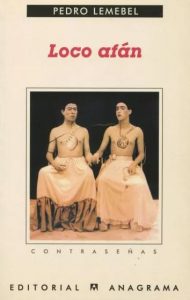 Es una crónica intensamente autobiográfica, que muestra cómo puede hacerse ascender a la esfera de lo visible lo que antes resultaba impensable no solo como escenario literario sino incluso como lugar habitable por seres humanos; por hombres subempleados, madres solas y niños que persiguen guarenes. Tan radical fue el modo de Lemebel para hacer circular aquellas imágenes —innegables, además, por estar enunciadas desde lo empírico— que la extrema pobreza capitalina se volvió gracias a sus palabras una realidad ya muy difícil de pasar por alto, incluso en un país macroeconómicamente triunfante.
Es una crónica intensamente autobiográfica, que muestra cómo puede hacerse ascender a la esfera de lo visible lo que antes resultaba impensable no solo como escenario literario sino incluso como lugar habitable por seres humanos; por hombres subempleados, madres solas y niños que persiguen guarenes. Tan radical fue el modo de Lemebel para hacer circular aquellas imágenes —innegables, además, por estar enunciadas desde lo empírico— que la extrema pobreza capitalina se volvió gracias a sus palabras una realidad ya muy difícil de pasar por alto, incluso en un país macroeconómicamente triunfante.
Tanto en sus crónicas como en la serie de performances con Las Yeguas del Apocalipsis (junto a Francisco Casas), Lemebel consiguió instalar en espacios públicos de atención masiva aquello que el arte bajo dictadura le había mostrado solo a los iniciados; fuesen los códigos de disidencias sexuales, fuese el cruce seductor entre alta y baja cultura. Hasta su muerte, nunca dejó de ser un creador incómodo para la cultura oficial —incluso la más progresista—, así como para el círculo de escritores asociado a la llamada Nueva Narrativa. Su mirada sobre marginalidad social, política y sexual, nunca perdió filo, y fue expuesta con una sintaxis ondulante. A quien una vez se autodefinió a partir de una triple marginalidad (“soy cola, comunista y pobre”), Roberto Bolaño lo llamó el mayor poeta de su generación.
 En parte comparable fue lo conquistado en el cine noventero por Gonzalo Justiniano, pionero con Caluga o menta (1990) de una línea de retrato cinematográfico a los persistentes desfavorecidos por el modelo. Pocos meses después de la instalación de Patricio Aylwin en La Moneda, el realizador estrenaba un crudo relato protagonizado por jóvenes desempleados y sin horizonte alguno que no tardan en ingresar al mundo del microtráfico. Tanto en ese filme como en otros suyos por venir (Amnesia, El Leyton, B-Happy, Cabros de mierda), Justiniano iba a insistir en enrostrarnos todo aquello que la autocomplacencia de las autoridades políticas prefería no reconocer. Eso que desde 2019 íbamos a terminar llamando “los treinta años”.
En parte comparable fue lo conquistado en el cine noventero por Gonzalo Justiniano, pionero con Caluga o menta (1990) de una línea de retrato cinematográfico a los persistentes desfavorecidos por el modelo. Pocos meses después de la instalación de Patricio Aylwin en La Moneda, el realizador estrenaba un crudo relato protagonizado por jóvenes desempleados y sin horizonte alguno que no tardan en ingresar al mundo del microtráfico. Tanto en ese filme como en otros suyos por venir (Amnesia, El Leyton, B-Happy, Cabros de mierda), Justiniano iba a insistir en enrostrarnos todo aquello que la autocomplacencia de las autoridades políticas prefería no reconocer. Eso que desde 2019 íbamos a terminar llamando “los treinta años”.
